Para entrar en la historia hay que dejar de ser uno mismo.
Mijail Bakhtin.
1
Juan Rodríguez, alias “La Mancha”, despertó ese día en medio de gritos y vivas en plena mañana, con un sol que apenas se atrevía a descorrer las nubes. Era un día invernal, un día sin mucho frío y lleno de voces. Apuró su desayuno con un café cargado y salió de su casa muy pronto. Caminó algunos pasos y creyó reconocer algunas de las voces que volaban: pueblo pequeño de algunos amigos, gente conocida y de otros que pronto habría de conocer. Se une a los gritos, a los viva, a los muera, sin importarle aquellos nombres que salen al ruedo de la vida o de la muerte. La gente comienza, poco a poco, a moverse, a marchar hacia alguna parte. “La Mancha” acepta la decisión que otros han tomado. Y se va con ellos, dejando atrás la calle de su casa, la plaza del centro, la Parroquia de San Francisco. Tepatitlán era más pequeño, ahora, desde los cerros.
La historia jalisciense dice que la Revolución llegó y se fue de Tepatitlán con una velocidad inusitada. Lo que no dice es que no recogió tan rápido su cola. “La Mancha” se fue con su gente a ganarse la vida, en buena parte, con la vida de los otros. Merodeó por el pueblo un buen tiempo, vivió del hurto para comer y se encargó de cuidar de su seguridad asesinando a las fuerzas federales que la amenazaban. Es muy probable que la juventud sea la única etapa de la vida en que el hombre crea tener el control de todo; y si a esto se suma un rifle entre las manos, los plenos poderes adquieren su certificado legal. Fue por esto que pusieron precio a la cabeza de “La Mancha”: quinientos pesos para traerlo vivo ante sus verdugos. Fue así que un mal día cayó en poder de los federales, mientras su última bala salía zumbando en espirales desde su tembloroso cañón. Tenía miedo, sin duda, pero más miedo a la vida, a esa vida pequeñita y atormentada que iba a vivir justo antes de la muerte.
Lanzaron la soga por sobre el brazo más firme del árbol más alto. Cayó suavemente y pendió libre por pocos segundos. Hicieron el nudo que se sabían y pusieron el rudimentario collar al aterrado muchacho. Le hicieron el banquillo, alzaron sus desfallecidos tobillos y lo dejaron suspendido en el aire. Pasados un par de minutos, cuando vieron que “La Mancha” ya no pataleaba, el capitán de la tropa dijo a sus novatos subalternos: “Todos son testigos que Juan Rodríguez, alias “La Mancha”, acaba de morir. Nosotros lo hicimos, ¡vamos por los varos, muchachos!”. Un aplauso cerrado y ovaciones coronaron la ceremonia. El cuerpo de “La Mancha” se mecía por inercia, como un péndulo flojo. Tepatitlán debía estar durmiendo su primer sueño. Los federales decidieron marcharse, satisfechos, con el rifle del muchacho y las pocas pertenencias que llevaba consigo. “La Mancha” ya ni se veía, colgando en lo alto de la oscura noche que los árboles, apenas, interrumpían con su follaje.
2
Muy pronto vinieron a saber de él. La cuadrilla -sin sospechar la emboscada- llegó a los pocos minutos, para hacer una oculta fogata que por esos días encendían allí, en el transitorio pago de “La Mancha”. Como en un ritual, con el desinterés que caracteriza a los rituales, vieron el colgajo, se dijeron algunas cosas y bajaron con apuro y poco esfuerzo al muchacho, aunque muy atentos a todo lo que los rodeaba, con un dedo pegado al gatillo. Quitaron la soga y pusieron una improvisada antorcha sobre su cara. Sin siquiera sospecharlo, “La Mancha” había vivido algo parecido al primer capítulo de una famosa y postrera novela cervantina. La cuadrilla fue testigo del milagro: “La Mancha” respiraba, aunque mal, muy mal, pero respiraba. Vieron que las marcas quemantes de la soga habían zanjado la mandíbula del muchacho y mellado la tráquea sin mucha profundidad. “La Mancha” fue puesto sobre el suelo, aún medio inconsciente, junto a una fogata rápidamente encendida. Todos los hombres lo rodeaban e intentaban con manos y sombreros echarle aire al desvanecido, lo cual figuraba más el círculo que rodea a un accidentado jinete de jaripeo que al de un resucitado de condena a muerte. Cuando, pasadas algunas horas, “La Mancha” pudo decir algo -a pesar de lo poco de mandíbula que le quedaba-, las carcajadas de sus compadres no se hicieron esperar. “Por lo menos no me ensucié”, dijo con dificultad y algo de orgullo. “Tengo sueño”, remató y se echó a dormir.
Pasó el tiempo y muchas otras correrías. La leyenda de “La Mancha” iba creciendo. Después de su resurrección, el respeto ganado lo hacía valer: cuatrerías, robos varios, asesinatos a federales, eran el pan y el agua para seguir viviendo. Y, nuevamente, la muerte habría de presentarse. Lo agarraron entre varios, varios que esta vez pretendían no cometer el error de sus antecesores. “La Mancha” tendría que morir fusilado. Nada de sogas, nada de péndulos: lo atarían a un árbol y lo llenarían con, al menos, cinco o seis plomos para “desplomarlo”. “La Mancha” ya le tenía menos miedo a la muerte, quizás porque la vida se le iba haciendo día a día más pesada, más difícil. Las leyendas, aunque vuelen, pesan más que el plomo.
Los captores pusieron al hombre frente a sus cañones. El comandante de la operación, al ver a “La Mancha” ya entregado a su suerte, le pidió que dijese cuál era su último deseo. “Quiero ir a la Parroquia, a despedirme de Nuestra Señora”, rogó. Los que estaban con sus rifles en mano los bajaron y miraron al jefe. “Vamos todos, si quieren”, insistió “La Mancha”. Los federales asintieron. Los cinco o seis partieron con el reo rumbo a la Parroquia de Tepatitlán. Con paso firme y devoto se dirigieron a saludar la imagen. Apenas entraron, se postraron frente a un costado de la pila y pusieron sus rifles a sus espaldas, para evitar ofender a la sagrada imagen. Ocuparon uno de los bancos y se instalaron allí, de pie, con cierto rictus de desinterés, sólo con el afán de cumplir su orden. “La Mancha” se postró con fervor y apenas puso sus rodillas en el suelo comenzó su oración de despedida. Pasados un par de minutos “La Mancha” miró la poca devoción de sus captores, quienes permanecían de pie detrás de él y con la frente en alto, mirando para todas partes, lo cual lo indignó. “Pos, ¿qué no tienen respeto? ¿Cómo están así, sin postrarse ante la imagen? ¡Mal nacidos!”, y les lanzó mediante un airado susurro: “Póstrense, chingaos y agachen la cabeza, sin respetos. ¡Qué Dios los castigue, sin respetos!”. La fatídica escolta no se sorprendió por las palabras del hombre. Inmediatamente y sin pensarlo hicieron lo que “La Mancha” ordenó. Se dirigieron rauda y culposamente adonde estaba el reo. “La Mancha” les abrió el paso y los federales entraron a la fila. De rodillas, con la cabeza gacha, se estuvieron quietecitos por algunos minutos. Pidieron por una feliz suerte en el futuro, por los hijos recién paridos, por las madres enfermas y para que ninguna maldita bala de los rebeldes les alcanzara nunca. Sintieron, después de tanto y tantos días, un poco de paz y descanso en sus corazones.
Los cinco o seis susurros prosiguieron por un instante más. Luego, se levantaron con calma y devoción, persignándose, mirando fijamente y con devoción la cara de la imagen y se propusieron volver a su labor. Cuando quisieron salir de la fila vieron que no había obstáculo alguno para hacerlo. “La Mancha” ya había cruzado corriendo medio pueblo y nadie supe decirles a los federales en cuál de las mitades andaba.
3
Ahora tendrían que usar balas de plata para matar a “La Mancha”, decían algunos. La leyenda se había levantado: la resurrección del ahorcamiento y la providencial escapada desde la Parroquia, daban para pensar, a los habitantes de Tepatitlán, que “La Mancha” ya era todo un milagro. Y no sólo en la pequeña villa, pues ya se estaban esparciendo las esporas de la leyenda por toda la región alteña, Jalisco y, poco a poco, por la república entera. En las tierras en que -años más tarde- algunos morirán diciendo “¡Viva Cristo Rey!”, varios hombres se estaban despidiendo del mundo con el viva de la Revolución en la boca. Eso hacía crecer aún más la leyenda de “La Mancha”: el único inmortal entre los mortales, casi el único que iba sobreviviendo por el polvo de los caminos, a la sequedad de las piedras, al ancho sol alteño.
Poco tiempo había pasado desde que “La Mancha” se había lanzado, por primera vez, a la insurgencia. La mañana aquella en que se despertó con los vivas y los mueras de la gente de su pueblo, ese momento en que decidió marchar con los suyos y hundirse en los márgenes del pueblo, pasó por su cabeza a paso de tortuga y le pareció que el tiempo es misterioso, que su transcurso no caminaba en línea recta: se elevaba, caía, dabas vueltas, serpenteaba, antes de quemar un minuto. Él que creyó estar en “algo”, ahora estaba en la nada, en los márgenes de los marginales, viviendo en la delgada costura que unía a la Revolución con los que andaban buscando su vida solos, para conseguir algo mejor, sea como fuere. En esa hoguera del tiempo, la vida parecía tener una gran roca en medio de su angosto camino: había que rodearla, quitarle el cuerpo, para poder seguir adelante. Pero, no obstante, la vida nada sería sin esa roca, la vida era nada sin el peligroso rodeo que el tiempo le había enseñado. Si alguna vez tuvo miedo a la muerte, la muerte ahora no le quitaría lo pantera; si alguna vez vio la vida como algo de que cuidar, ahora ésta no era más que un viejo rifle y la sombra de un árbol.
A casi todos sus compañeros de correrías, sin excepción, los habían muerto. El resto, los que se fueron con los otros grupos, andaban bien lejos, buscando otros ranchos donde se estuvieran a resguardo. Por eso, no fue extraño cuando, en medio de un cansado y leve sueño, un sueño que nunca podía profundizar demasiado, lo despertó un breve “clic”. No atinó -porque no quiso- en agarrar el viejo rifle. Estaba cansado y no deseaba quebrar su calma. “Órale, mancha, de aquí nos vamos contigo para que puedas seguir siesteando otro poco”, dijo uno, mientras los otros federales carcajeaban y recogían el viejo rifle. Lo levantaron por los sobacos entre dos, le ataron las muñecas y lo llevaron rumbo al pueblo más cercano, Yahualica, cerca de Zacatecas, con un cañón punzándole entre vértebra y vértebra.
Al cabo de dos horas de caminata llegaron. “La Mancha” escuchó que hacía cosa de semanas, antes que él pisara las cercanías del pueblo, los revolucionarios habían llegado a asaltar la plaza. También escuchó que el pueblo había pagado su rescate, luego de una intensa lucha, y que los rebeldes se habían ido conformes con el dinero. Estaba más solo que nunca y lo sabía: lo rodeaban de todas partes, hasta decían que del gobierno lo andaban buscando. La fama se había repartido por todas partes pero, como lluvia, caía y le resbalaba por los tobillos; ya no le importaba que se le consideraran el más astuto de los criminales, el milagroso que se había escapado dos veces de la boca misma de la muerte. Lo importante era ahora morirse a lo mero macho, a lo hombre, porque siempre vivió a lo hombre; y dejarse matar era la prueba máxima de esa hombría.
A mediodía lo reposarían sobre el paredón. La noche se hizo de una largura extrema. “La Mancha” no podía dormir enjaulado y pensó que ése sería su último desvelo y que el federal, que se mofó de él, tenía toda la razón. Recordó aquella última escapada, desde la Parroquia de Tepatitlán, donde dejó a sus captores rezando. Recordó el altar, la imagen de Nuestra Señora, y la trajo a su pecho para, ahora sí, darle la despedida que no se pudo por allá por su pueblo. “Ay, madrecita, ya me voy, ya me llevan y luego…”, dijo apenas y se quedó dormido acariciando su bigote.
4
Despertó sobresaltado por los inquietos relinchos de los caballos. El belfo amarillo ya comenzaba a besar a todos desde las alturas y con su labio iba quemando a toda Yahualica. Alguien andaba preguntando por un tal Juan Rodríguez, alias “La Mancha”. Alguien que, venía montando desde Tepatitlán, llegó preguntando por él. Le dijeron que por ahí estaba y que lo tenían bien guardado hasta la hora acordada, para que todo el pueblo viera que había justicia y que nadie podía andar por ahí matando federales. Mientras le decían esto, el jinete bajó de su caballo y pidió hablar con el jefe, mostrando un sobre grande y sellado. A los pocos minutos le señalaron el camino y se fue tras dos guardias. “La Mancha”, todavía reborujado por los relinchos de bienvenida, trataba de aguzar el oído, sin conseguir más que un murmullo de voces que decían algo en murmullos. Volvió a recostarse y miró a su alrededor por si alguno de sus carceleros le había dejado un recipiente con agua, pues la sed era terrible: pero nada había. Y no había nadie. Decidió apagar la sed forzando el sueño.
Al rato llegaron a golpear los barrotes de la jaula. Alguien le lanzó agua desde el otro lado. “¡Levántate, animal, que te vienen a ver!”. El reo, entre dormido y despierto, sintió su ropa mojada y comenzó a succionar las telas. “¿Me puede dar agua, por Dios?”, preguntó al guardia. El gendarme se retiró sin prestar mayor atención al pedido. Entonces “La Mancha” escuchó la llegada de unos pasos. Un hombre de uniforme se acercó a los barrotes con un jarra, al tiempo que otro, que venía detrás, le abrió la entrada. Había llegado el momento y “La Mancha” intentó ponerse de pie para esperarlo. “Quédese ahí, no más descanse ahorita, nos queda un largo viaje”, le dijo el desconocido, alargándole la jarra. “La Mancha” le hizo una rápida venia y se zampó el agua de un sopetón. Cuando terminó con la última gota, el uniformado le comenzó a contar a qué venía y hacia dónde irían. Lejos, muy lejos de allí, lo estaban esperando. Querían verlo en México, así que no habría de ser fusilado. Querían tenerlo frente a las autoridades para algo que él mismo desconocía. “Amigo, usted está ya muy famoso en México. Mis superiores me pidieron llevarlo allá lo más pronto, así que ahoritita nos vamos para allá. Pasaremos antes por Tepatitlán, que está en camino, para recoger alguna botanita y ponerlo bien vestido… Pos, órale, vamos”, y lo levantó de un brazo.
“La Mancha” se fue de Yahualica pasado el mediodía. El capitán y sus guaruras lo llevaban asegurado sobre una de las monturas. El sol seguía con su persistencia y a cada minuto le crecía más y más el corazón y más y más iba soltando sus quemaduras a la tierra. De lejos, “La Mancha” reconoció apenas, por el tono amarillo de todo, que ya venían al encuentro de la figura solitaria de la Parroquia.
5
“Pásele, que no le dé pena” y, con un gesto de mano, la autoridad lo invitó a sentarse en su despacho. “La Mancha”, apenas tomó asiento, sintió la suavidad espumosa de la silla. Nunca, ni en su vieja cama de Tepatitlán ni en el banco de la Parroquia ni menos en las duras peñas que fueron su refugio, había tenido esa sensación de suavidad que, sin embargo, le incomodaba, al menos, en ese momento. “A usted, don Juan Rodríguez, lo hemos traído hasta México por una razón muy sencilla. Todos sabemos lo que ha hecho y, créame, que de una u otra forma lo admiramos. Nadie se salva tres veces de morir, cuando ya la cosa estaba bien negra. Hartos de nuestros hombres pasaron a mejor vida por su rifle y muestras nos ha dado que usted es alguien que ha sabido matar y no morir. Pero lo trajimos hasta acá para que deje de hacerlo, por lo menos de hacerlo del lado que lo ha hecho hasta ahora. Nada más de revoluciones ni de esas cosas que ya pasaron, nada más. ¿Ya me entiende, don Juan?”. La autoridad miró a los ojos de “La Mancha” con una firme gentileza. El famoso bandido, lentamente, comenzó a bajarla y musitó un corto “ya”, mientras se agarraba nerviosa y firmemente de la silla, pareciéndole que todo se movía como en el bamboleo previo a un naufragio.
El hombre de traje se recostó con soltura sobre su respaldo y comenzó a contarle los planes que tenía para él, los trabajos que ahora tenía que comenzar a cumplir y que, con todo lo que ya sabía y un buen varo bajo la almohada, poco y nada le iba a costar cumplirlos; le habló también del futuro, de todo lo que ahora podría hacer y de lo que podría dejar de hacer si se le daba su regalada gana. “La Mancha”, a cada palabra de la autoridad, sentía que algo extraño e impensado se le abría ante su existencia. La vida ya no era su viejo rifle ni la sombra del árbol. Ahora eran cosas que brillaban, paredes, sillas suaves, cortinas y gente limpia. La costura entre los vividores y la Revolución, donde había vivido los últimos años, se había roto. Y no había motivo para volverla a zurcir si ahora había un paño nuevo. Pues, terminada la propuesta y la aceptación firmada con una tiritona cruz, la autoridad estrechó la mano de don Juan Rodríguez, le golpeteó amigablemente la espalda y le pidió a su edecán que acompañara al nuevo Jefe de Policía a su despacho.
El tiempo se iba rápido, porque el trabajo era mucho. Pero el trabajo le era leve al Jefe de Policía. Sabía de los escondrijos, conocía de sobra qué lugares eran los aptos para ellos y, por si fuera poco, quién era quién y con quiénes andaban por ahí bajando federales. La tasa de criminalidad, dicen, cayó en una sostenida curva de descenso y, junto con ello, subían y subían las opiniones de que todo era un nuevo milagro del tepatitlanense. Así los años se iban asfaltados, corriendo veloces y sin memoria. Las cosas seguían su curso, un curso en que la muerte de “La Mancha” se iba alejando, se iba quedando por allá, por la región alteña, cerca del árbol, dentro de la Parroquia y de la seca jaula de Yahualica.
A la salida de su despacho y acompañado de sus guaruras, el Jefe de Policía solía caminar todos los días algunos minutos por las cuadras cercanas al edificio, para tomar algo de aire fresco. Uno de esos días, caminando y estirando las piernas, un barrendero con cara de asombro se le aproximó peligrosamente cerca. Los guaruras lo detuvieron. El Jefe de Policía escuchó, en medio de la detención, que aquel hombre quería hablar con él. “Pues hable usted”, le dijo y le ordenó a sus hombres que lo soltasen para escucharlo. El barrendero le escudriñó fijamente el rostro, como buscando algo y, con un nuevo asombro, le preguntó: “¿Usted no es, acaso, “La Mancha”, el de Tepatitlán?”. El aludido, muy sorprendido y mirando a su alrededor, le respondió en voz baja y con un tono de extrañeza: “Sí, pero, ¿de dónde me conoces?”. El barrendero soltó su implemento de trabajo, lo posó en el tronco de un árbol y desempolvándose el pelele, tomó aire: “Yo era, pues, uno de los que lo llevaron a la Parroquia y nos dejó rezando”, dijo el hombre sonriendo. Juan Rodríguez o “La Mancha” no se movió por algunos segundos. Miró al humilde aseador y siguió sin moverse por varios segundos más, viendo con atención las ajadas manos del hombre que se acariciaban nerviosas una a la otra. “Creáme -prosiguió el barrendero- que lo admiré y admiro mucho… Usté sí que era un bandido de veritas, el único con el que nos hicimos bolas y caímos como cochinos”. El Jefe de Policía soltó una gran carcajada y palmeteó el hombro de aquel que antaño fuera su captor. “Órale, ¿qué hace en esto, compadre? Véngase conmigo ahorita y le damos una buena chamba, pos pa’ que no digan los habladores que los federales son unos corrientes”. Y se fueron hablando y riendo de la desconocida historia que siguió a la segunda resurrección de “La Mancha”…
6
“¿Y luego qué pasó?”, le pregunté al taxista. Pregunta ya demasiado tarde, pues estábamos donde debía bajarme. “Después nací yo, pero antes mi abuelo y mi madre”, me dijo y se rió para proseguir. “Mire, usted, que viene de tan lejos, es normal que no sepa las historias que pasaron acá, sobre todo si fue por allá por Jalisco y en un pueblito como ése. Ni los chilangos van a saber nunca. Mi bisabuelo vivió como tres vidas en una, de muchas historias y era, por eso, un hombre muy respetado por allá por su rancho adonde se fue a morir. La historia que le conté en cinco minutos daba para contársela en dos o tres horas. Apenas le hice un resumen”. Lo miré y le pregunté: “Pero, por lo menos, dígame cómo murió o, mejor aún, que pasó después de ese encuentro con el barrendero que había sido federal”. Mientras le pasaba el dinero y me daba el cambio, el taxista no dejaba de sonreír. “Ésa es otra historia, amigo, y se la debo para la otra vuelta”, me respondió, “para la próxima”, me volvió a decir. Miré el reloj y vi que era tarde. Me despedí del hombre y le agradecí el haber compartido conmigo la historia de su bisabuelo.
Debo confesar que me bajé del taxi con la sensación de haber sufrido una estafa. Caminé un par de metros, pensando si era verdadera o falsa aquella historia de “La Mancha”, si eran ciertas las resurrecciones, si su “canonización” como Jefe de Policía fue real. Venía llegando recientemente de Jalisco y sólo podía dar fe que era cierto todo lo tocante a la quemante luz del sol de aquella región. Guardé en mi memoria el nombre de Tepatitlán y lo busqué en una mapa. Y ahí estaba el famoso pueblo de “La Mancha”, cerca del municipio donde había pasado el fin de semana, Lagos de Moreno, en camino hacia Guadalajara. Busqué, también, a Juan Rodríguez, alias “La Mancha”, y no obtuve absolutamente nada, ni una reseña ni una breve referencia ni siquiera algún corrido de los tantos que hay sobre revolucionarios. No había memoria de él. Sin duda, “La Mancha” -de haber realmente existido- estaba al margen del margen, fuera del orden y el desorden, en esa costura que, al final, se descosió y lo llevó a encontrarse con una nueva tela que cortar. Pero, ¿dónde estará enterrada toda esa historia, la historia de este hombre que ya casi nadie conoce? Da igual, me rindo. Lo cierto es que fui receptor de una historia verdadera o falsa, pero historia al fin y al cabo. Ya lo decía el omnipresente Borges: muchas veces la vida real y concreta busca un modelo en la ficción. Tal vez deberíamos tomarla como una alegoría, una traslación completa y casi total, de la historia del país o, más allá del país, de la búsqueda laberíntica del hombre en su mundo. La historia de “La Mancha” lee y revisa el pasado y se deja fácilmente leer por el futuro.
Sin embargo, ya han pasado dos días desde este encuentro y no dejo de imaginarme el rostro de “La Mancha”, su pueblo, la horca, el viejo rifle, los lugares dónde se ocultó; la inminencia de la muerte, ese sol que ya viví en Jalisco, la Parroquia, el enjaulamiento, los viva y los muera, las persecuciones, las fogatas ocultas, las balas disparadas… Y necesito cerrar la historia de alguna manera, por más estúpida que sea: confieso, no sin poca vergüenza, que me consuelo pensando que, al menos, raya en la verosimilitud, lo cual pondría feliz hasta al grave y serio Aristóteles. Nada más que decir. Todo para imaginar. Y lo que acá he escrito no es más que un intento por tratar de comprender que la historia de un hombre, se puede abrir y cerrar, poner de costado, bajar o subir. Pero siempre queda el hombre en el fondo, como el orujo de la uva de un vino, desechado por unos o aprovechado por otros. Otros que harán con él, con su historia, un licor más dulce y ameno, pero que nadie recordará después de habérselo bebido. “La Mancha” se convertía así en su propio apodo: una mancha en la historia, lo ilegible, la fosa que se cierra sobre lo que ya nadie recuerda, lo que cayó como una sombra borrascosa sobre su propia, desconocida e infame leyenda.
México, D.F., 26 de marzo de 2010.
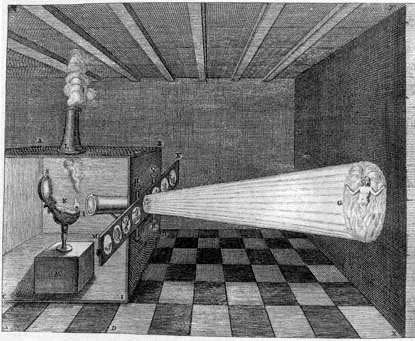


Leave a comment