Siempre que pienso en los pájaros que escucho, tengo en mi cabeza una imagen de lo que se sostiene en el cielo: es la máquina de sonidos la que se desplaza, baja y, al mismo tiempo, sube a la tierra. Sube, porque se viene allegando a la vida de los que acá estamos pastando, caminando por valles y montes, limitados por las aguas, el infierno y los pájaros.
Las aves de México no dejan de cantar al sol, con sus ojos ruidosos y sus pupilas de bronce. Esa luz me llega a los dedos y con ellos escribo, sin conocerla, sobre la sinfonía que nunca calla, misteriosa y suave, salvajemente suave, como silbatos de madera caminando o saltando de una rama a otra. Hay que escuchar a los pájaros de México, hay que ver cuánto aman la tierra, incluso más que el aire: gustan de pasear en familia por las calles de Coyoacán y detenerse a mirar los invisibles alpistes que imaginan en las piedrecillas. Así, van quijoteando el alimento por esas calles. Y muy pocas veces levantan el vuelo desairando la tierra: aire y tierra son casas, casas de luz y de ojos de bronce de aquellos silbatos de madera, de aquellas bolitas de pluma que nos miran sin comprender nuestro canto, nuestra habla, nuestra armonía en los paseos. Los pájaros de México están tan grabados en mis oídos aun en la hora del sueño: entran al cuarto y se ponen a improvisar su luz aguda en medio de la noche.
Los pájaros nos traen la noticia de los límites, de la altura y de la comprensión. Dicen que el arte de ver y oír es la primera entrada para conocer. Pero esa tarea parece ahora imposible: “aprende primero a escuchar, a escucharnos”, parecen decir las aves. En un arranque profundo de egocentrismo, siento que ellas sólo me hablan a mí. Y lo digo, quizás, con la simpleza típica del forastero que viene llegando a Lagos de Moreno. Los habitantes de esta plaza principal parecen no oírlos, quizás porque ya saben lo que yo no. Intento disimular mi asombro. Pero con qué fuerzas imponen su canto, mientras trato de leer. Con qué energía roban mi plan de lectura, mi plan de fácil adquisición de conocimiento. La máquina de sonidos estruja sus plumas sobre este soleado día. Sólo sé que viven aquí, entre las mujeres, hombres y niños y dicen algo que no entiendo: quizás sólo soy un extranjero en todos los mundos auditivos.
En ésta, la tierra solar de Mariano Azuela, inmensas aves se ponen a cantar los días, desde el aéreo mar que nos remece con su soplo. Estamos muy lejos de la costa, pero se siente la brisa del mar en cada rincón y a cada instante. Ni en Coyoacán ni en La Huacana ni a la sombra del Tepozteco los escuché cantar con tanto brío ni con tanto mar. Su oficio de cielo, su interpretación del cielo como mar, cae empujada por los árboles que, a su vez, interpretan a las alas. Siento que los árboles están a punto de emprender un vuelo, para dejar a los pájaros gobernar la sombra, dibujando el follaje con las notas que yo no consigo interpretar.
Y no es que no tenga experiencia. Nací y crecí en una ciudad, es cierto, pero mi educación consistió, en buena parte, en una educación con animales. Fueron mis primeros maestros y todavía lo son, y me temo serán los que respete como tales hasta mis últimos días. Viví con perros y pájaros que me enseñaron que el ser humano no los posee, que no es dueño de sus vidas, que sólo vivimos con ellos y compartimos con ellos un hogar. Mientras escucho a las aves laguenses, no dejo de pensar en las que vivieron conmigo en mi casa materna: uno de los primeros paisajes que recuerdo de mi infancia es la imagen (detrás de todo, de fondo) de dos canarios blancos como abuelos, que cantaban todo el día en el pequeño departamento santiaguino, y que resistieron, a pesar de sus años, aquel terremoto de 1985. Luego de que la muerte les robó el don del sonido, ocuparon su lugar unas cacatúas o pericos que jugaban fútbol dentro de la jaula. También varios pollos, muertos todos por repentinos derrames cerebrales. Recuerdo que, a menudo, mi abuela o mi madre abrían las puertecillas de la frágil mazmorra que injustamente habitaban aquellas aves para que volaran por la sala un par de minutos: la ansiada libertad, la magia del vuelo sin huida, me hacía temblar de emoción. Volaban y eran libres por algunos minutos, pero sabíamos que no podían escapar. El espíritu perverso de la humanidad me era entregado en ese pequeño gesto digno de La torture par l’espérance de Villiers.
Pero vendrían, más adelante, formas nuevas que irían cambiando mi concepción infantil de esa libertad. Un loro choroy, Matías, de esos que seguramente venderían ilegalmente en algún tren de Temuco, llegó a mi hogar cuando tenía 8 ó 9 años. Caminaba libre por el pasillo del departamento, entraba a mi cuarto, se plantaba en el sofá y comía descaradamente la comida de mi perra. Con Matías tuve por primera vez contacto con una ave en libertad, sin jaulas y sin ventanas cerradas. Recuerdo que palpaba su barriga y lo hacía cantar, cantábamos, la canción típica de cumpleaños. No sabía hablar, pero yo conocía aquellos días en que no andaba de humor: picoteaba la cola de mi perra y no tenía muchas ganas de moverse del sofá. Tenía un carácter definido. Incluso, en una oportunidad, vio que yo estaba jugando en la calle con mis amigos del barrio y decidió unirse al grupo: voló desde la ventana del segundo piso hasta mí, pero en el camino un perro espantó su trayectoria. Tuvo que refugiarse en las ramas más altas de un árbol. Todo el barrio salió en su rescate, pero sólo a mí me permitió rescatarlo. A duras penas escalé hasta donde pude (nunca fui bueno para subir árboles) y él comenzó a bajar hasta mi hombro. Ese día aprendí que él no era sólo un ave casera, sino un amigo. Yo me convertí en un pirata de Stevenson y él en mi Captain Flint.
Y cierto día tuvo un gesto notable: mientras mi madre estaba enferma, le trajo sus semillas favoritas, intentando echárselas en la boca, con el fin de alimentarla y curarla con aquello que a él tanto le gustaba. Sin duda, el contacto con el ser humano, en cierto sentido, lo había humanizado, al igual que a todos mis perros. ¿Cómo preservar la autonomía de estos seres en el contacto con los hombres? Tal vez ellos sólo hacen su papel y aprenden mucho más de nosotros que nosotros de ellos. Ahora me pregunto si alguna vez pude comprender de verdad lo que ellos quisieron decirle a mi infancia. Sólo entendí el lenguaje de amor, un lenguaje traducido a mis infantiles necesidades de ser humano. Sólo queda, en el fondo hueco del corazón, un lenguaje invisible que golpea y marca el pecho, que pone gafas y filtros desde donde miro estas escenas cotidianas, pero sin la capacidad de desnudarlas. Sólo las visto, una y otra vez, con mi memoria. O con sus puentes, las palabras.
Los pájaros laguenses cantan y empujan, con su resorte, un carril de mi memoria. Y sólo consiguen que me enrede más con el amor a esas aves que vivieron conmigo la brutal infancia. Pero hubo otra ave que marcó aquella época. Fue un pichón de zorzal al que, por razones obvias, llamé Gardel. Junto a otros niños, lo rescatamos al pie de un árbol: el fuerte viento había botado el nido y él había caído con los restos de paja. Lo tomé y lo llevé a casa. Lo pusimos en una jaula junto a la ventana para que su madre viniese a verlo y alimentarlo, mientras crecía. Pero ella vino sólo un par de veces con sus gusanos. Ahí decidimos que era mejor criarlo entre nosotros y fue mi abuela mi mayor cómplice.
Mi abuela y yo nos dedicamos a su crianza y, al poco tiempo, volaba libre por el departamento, posándose en las plantas, colgando de las enredaderas que rodeaban ese pequeño espacio donde vivíamos. Gardel era un eterno pichón que, a pesar de convertirse poco a poco en un adulto, jamás quiso alimentarse solo. Esperaba su ración de carne molida en forma de gusano, aleteando y piando como los pichones. Más tarde, esperaba su alpiste de la misma manera. No quería comer del plato, sólo aceptaba el alimento de esa forma, caprichosamente. Y tal como el loro Matías, Gardel gustaba posarse en mi hombro y ver mis dibujos, mis primeros cuentos, mis primeras novelas cuyos argumentos eran plagiados de Papelucho.
Por las tardes de verano, Gardel tomaba su baño. Había que estar atento a las ollas sucias que permanecían llenas de agua y jabón en el lavaplatos, porque esas eran sus piscinas favoritas. Muchas veces lo rescaté del fondo del jabón y la grasa. Muchas veces lo rescaté también de la vieja lavadora cilíndrica que giraba y giraba, y lo hipnotizaba y atraía fatalmente con sus vueltas y su espuma. Gardel era temerario y no le importaba el peligro. De las ollas, como de la lavadora, salía envuelto en espuma y yo tenía que ir a enjuagarlo bajo el chorro de agua del lavamanos; luego, ponerlo al sol, en la ventana, y esperar a que se secase. En esa ventana, la de la cocina, Gardel veía el vuelo de los pájaros. Los miraba con atención y, de vez en cuando, soltaba algún silbido pidiendo la atención de sus congéneres.
Cierto día decidió que era el momento. Esa mañana estiró su plumaje más de lo acostumbrado y voló como loco por el departamento. Eran su entrenamiento final, su anuncio. Se posó en la ventana de la cocina, estiró su cuello y vio: nunca sabré lo que allí vio, pero fue suficiente para que quisiera volar. Y voló. Desapareció entre la espesura del follaje. No recuerdo haber sentido tristeza, sino soledad. Tuve mi gran lección: los animales no nos pertenecen, aunque vivan bajo nuestro techo y los alimentemos. Ellos viven con nosotros y en nosotros. Somos sólo un pliegue, más o menos racional, del mundo.
Ahora sé, ahora, justo en este momento, que nunca comprendí mis lecturas infantiles del obrero socialista John Griffith Chaney, más conocido como Jack London: apenas, a mis cortos años, creí ver que el maltrato a los animales era el eje que movía su escritura. Ahora veo que London hablaba más de los hombres que lo que creí entender cuando niño. La opresora condición humana se definía por no intentar comprender la condición de los animales. El problema era que la lucha de clases nunca había pensado, como su primer paso, la solución definitiva de la lucha de especies, la síntesis final en que el hombre asumía que su condición dominadora era insostenible no sólo para el resto de la naturaleza, sino también para sí mismo. Quizás sea una soberna estupidez pensar las cosas de ese modo, cambiar una perspectiva hacia algo que puede parecer absolutamente pedestre. Pero el darwinismo, al igual que Linneo y su teoría sobre las razas humanas, se mantiene vivo en su aberración y anclado profundamente en los sectores conservadores: los más fuertes deben vivir, el resto que muera; debemos entender a los fuertes, no los fuertes a los más débiles; los mejores (los más ricos) deben gobernar, mientras los peores (lo más pobres) deben obedecer.
Y es así como, ante el conocimiento imposible, los seres humanos nos detenemos de dos formas: seguimos caminando sin apreciar estos cantos o nos sentamos para escuchar la oscura transparencia de esos sonidos con lápiz y papel. Y vemos cómo todo se escurre en la dura alegoría desfondada, en la interpretación que no llega y señala este punto del que nunca hemos intentado partir: escuchar y preguntarnos por qué no podemos saber, por qué nos empecinamos en ignorar y sepultar bajo la escritura lo que no sabemos: “Palabras, palabras –un poco de aire / movido por los labios– palabras / para ocultar quizás lo único verdadero: / que respiramos y dejamos de respirar”, decía Teillier. Prefiero que mi corazón vague por el aire, que siga a esos pájaros, que no quiera responder lo que no sabe; que se reparta en cada nota escuchada de esos cantos y en cada imagen de esas plumas. O, como lo dijo otro pájaro, décadas atrás:
… cuando paso entre los árboles
o debajo de las tumbas
cual un funesto paraguas
o como una espada desnuda,
estirado como un arco
o redondo como una uva,
vuelo y vuelo sin saber,
herido en la noche oscura,
quiénes me van a esperar,
quiénes no quieren mi canto,
quiénes me quieren morir,
quiénes no saben que llego
y no vendrán a vencerme,
a sangrarme, a retorcerme
o a besar mi traje roto
por el silbido del viento…
El ser humano es como las reliquias de los santos: una parte de él por aquí, otra por allá, en todos los lugares hay algo mío, en todos los sitios donde he “pajareado”. Y en que cada una de esas reliquias se erige un templo, una imagen de grandeza sin altura. No hay fieles, sino una sola fidelidad a cada parte donde se siembra el placer, la visión de la alegría, el triunfo pasajero que sin embargo perdura. Y vamos sumando lugares y viajes, y espacio en medio de cada punto donde dejamos algo de nuestro corazón: Santiago, Valparaíso y Budi; Lima, Arequipa y las islas flotantes de los Uros, sobre el Titikaka; en Evanston y en Chicago y también aquí en Winnetka, este hermoso lugar verde y de pájaros rojos, por el que todavía las brisas frescas cruzan con confianza por entre las cosas.
Pero mi corazón, tan repartido, permanece íntegro en su centro: suma y suma espacios y aires, canciones, árboles, tierra y pájaros. Se han alzado templos en mi memoria, desde aquella vez que estuve en lago Budi y me di cuenta de que la tierra tenía lugar en mi mente y en mi pecho, y que yo estaba construido de agua, de peces y también de piedra: ahí fue el lugar donde nací para este mundo, con todo lo que es el mundo, con su riqueza, su pobreza, sus plagas, sus pestes, sus sanidades, sus alegrías y depresiones. Ahí sentí la hondura del abismo personal y la cima o cumbre que se puede encontrar en el mundo. Y de allí también recuerdo un pájaro secreto: un martín pescador, en la altura de su rama, cantaba al borde del lago, mientras un pez blanco se acercaba a la orilla a verme y olerme. Esa fue mi revelación. Todos hemos tenido o tendremos una. La mía fue así, simple, que bien pudo pasar desapercibida. Tuve la suerte de poder captarla y atesorarla. Cuando la recuerdo, siento que esa imagen sobre la alta rama de un árbol me cantó una vida nueva. Tal vez es el oficio de morirse y renacer en los sitios amados. Ese aprendizaje hizo crecer mi espíritu, convertirme en oído y en ojo, en el martín pescador y en su nota, en el pez blanco del lago y en su propia blancura y su curiosidad. Quizás el día, el minuto en que muera, recordaré toda esa revelación como el modo en que viví y me hice un ser humano: ser de papel y de carne, pero también un ser “como la luz de una jarra de agua / lanzada inútilmente contra las tinieblas”.
Lagos de Moreno, Jalisco, 20 de marzo de 2010. Winnetka, Illinois, 7 de julio de 2011.
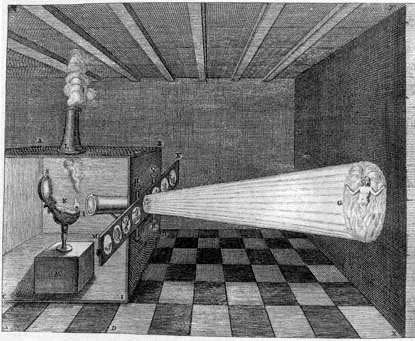


Leave a comment